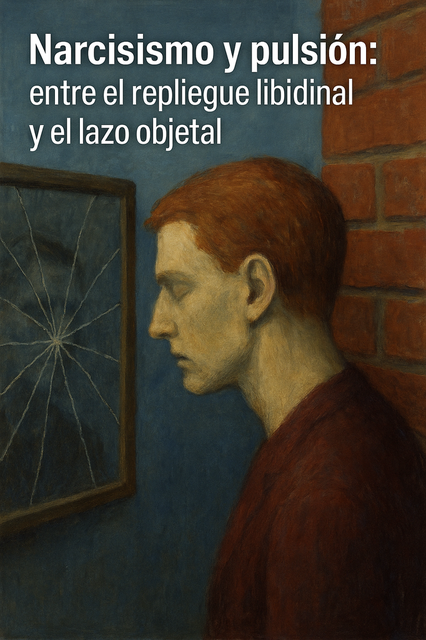Narcisismo y pulsión: entre el repliegue libidinal y el lazo objetal
Por Ileana Fischer
Desde su introducción por Freud en 1914, el concepto de narcisismo se ha constituido como una herramienta central para la articulación entre la economía libidinal, la constitución del yo y las diferentes formas de investidura pulsional. El presente artículo se propone examinar los vínculos estructurales entre narcisismo y pulsión, atendiendo a su complejidad metapsicológica y a sus implicancias clínicas en el marco de la cultura contemporánea.
En el texto “Introducción del narcisismo”, Freud (1914) postula la existencia de un narcisismo primario como estado inicial en el que el yo se convierte en el primer objeto de amor. La pulsión, concebida como un concepto límite entre lo psíquico y lo somático y como fuerza de trabajo, encuentra en esta fase una vía de investidura cerrada sobre el cuerpo propio - aún no constituido como tal-. Esta forma originaria de catexis libidinal antecede a toda relación objetal y se sostiene en una economía que no distingue aún entre yo y otro. El narcisismo se presenta así como una modalidad de inscripción de la pulsión en el aparato psíquico que antecede a la diferenciación subjetiva. Es un modo de crear un cuerpo. Crear un sujeto.
Ahora bien, el narcisismo no desaparece con la emergencia del objeto, sino que se transforma y coexiste con la libido objetal. Freud introduce una oposición dinámica entre libido yoica y libido objetal, bajo la lógica de los vasos comunicantes: el refuerzo de una supone el empobrecimiento de la otra. Esta dialéctica se vuelve clave en la comprensión de fenómenos clínicos como el duelo, la melancolía o la psicosis, donde el retiro de la libido del objeto hacia el yo desencadena efectos regresivos de diversa índole.
La pulsión, como vector de movimiento, no se dirige necesariamente al otro, sino que puede quedar detenida en configuraciones narcisistas que ofrecen al yo una ilusoria completud. El caso paradigmático lo ofrece la melancolía, en la que el objeto perdido es incorporado al yo mediante una identificación ambivalente, dando lugar a una autocrítica feroz que testimonia la inversión del vínculo libidinal (Freud, 1917). El autorreproche es el reproche al objeto vuelto contra sí mismo. En este punto, el yo se vuelve el destino pulsional de una libido que, al no encontrar objeto externo posible, retorna como ataque contra el yo, desmezcla pulsional mediante.
La historia del concepto de narcisismo, sin embargo, no se agota en la obra freudiana. A lo largo del siglo XX, diversos autores han problematizado su estatuto y su relación con las pulsiones. En este sentido, resulta ineludible mencionar los aportes de Kernberg y Kohut. Para Kohut (1971), el narcisismo no es una etapa superada, sino una línea de desarrollo paralela a la objetal. Propone que el self se constituye en relación con “objetos del self” que ofrecen funciones de sostén, idealización y reflejo. La falla en esta red vincular origina un tipo específico de trastorno narcisista, donde la pulsión queda subordinada a la necesidad de cohesión del self. En este modelo, la pulsión no opera como conflicto intrapsíquico, sino como expresión del fracaso ambiental.
Kernberg (1975), por su parte, mantiene una concepción más cercana a la teoría pulsional clásica. Para él, el narcisismo patológico implica una distorsión en la integración de las representaciones del self y del objeto, permeadas por fuertes componentes agresivos. La pulsión agresiva desempeña un papel central en esta perspectiva, en la medida en que el narcisismo patológico se erige como defensa frente a afectos no integrados, especialmente la envidia y la hostilidad. A diferencia de Kohut, Kernberg insiste en la necesidad de interpretar las manifestaciones agresivas como parte del tratamiento analítico.
Las elaboraciones más recientes, como las de André Green (1983), introducen el concepto de narcisismo negativo. Este se configura como un intento de abolición de la tensión psíquica a través de una clausura libidinal, dominada por el principio de Nirvana. A diferencia del narcisismo vital, orientado hacia el sostén del yo y su expansión, el narcisismo negativo busca la extinción del deseo mediante una desvitalización progresiva. La pulsión, en este contexto, no desaparece sino que se invierte: opera hacia adentro, en una dirección tanática.
El vínculo entre narcisismo y pulsión también ha sido revisado desde perspectivas que ponen el acento en lo relacional y en la cultura. Kancyper (2002, 2020) ha desarrollado la noción de “muro narcisista” para designar aquellas estructuras defensivas que impiden el acceso a la alteridad y clausuran el juego pulsional. En particular, ha señalado cómo ciertas comparaciones —patológicas por su función de denigración, idealización o exclusión— actúan como mecanismos de blindaje que neutralizan el deseo y congelan el conflicto. En estos casos, la pulsión queda atrapada en una lógica especular que reemplaza el lazo por la competencia, y la diferencia por la homogeneización destructiva.
Desde otro ángulo, el modelo lacaniano del estadio del espejo permite situar el narcisismo en el cruce entre la imagen, el deseo y la alienación. Lacan (1949) sostiene que el yo se constituye en una identificación especular con una imagen unificada del cuerpo, que contrasta con su vivencia fragmentaria. Esta cuestión origina una tensión estructural entre el registro imaginario —donde el narcisismo encuentra su sostén— y el registro simbólico, donde el deseo se inscribe como falta. Ella es su condición. La pulsión, por su parte, gira en torno al objeto a, resto no simbolizable que el narcisismo intenta recubrir mediante ficciones de completud.
Este pendular entre pulsión y narcisismo no se resuelve, sino que se reinscribe en cada nuevo movimiento. El narcisismo intenta restaurar una imagen ideal del yo que contenga las irrupciones de lo pulsional, pero siempre fracasa en su intento de cancelar la falta. La pulsión, por su parte, insiste como movimiento que desestabiliza toda forma cerrada, toda ilusión de unidad. la pulsión empuja. Es en esta tensión donde se juega el núcleo de la vida psíquica.
La cultura contemporánea —atravesada por imperativos de rendimiento, visibilidad y autoafirmación— tiende a reforzar configuraciones narcisistas de carácter defensivo. La constante exposición a imágenes idealizadas del yo, la presión por alcanzar estándares inalcanzables y la lógica de la comparación permanente configuran un entorno en el que el narcisismo deviene prisión. La pulsión, reducida a consumo o a descarga, encuentra escasas vías de simbolización. Lo que predomina, en términos clínicos, es la inhibición, el empobrecimiento libidinal y el retorno de lo pulsional bajo formas sintomáticas: acting, somatización, retraimiento.
Desde el punto de vista clínico, abordar el vínculo entre narcisismo y pulsión requiere evitar simplificaciones diagnósticas y atender a las modalidades singulares de investidura que presenta cada sujeto. El analista se enfrenta no solo a las manifestaciones manifiestas del narcisismo, sino a su lógica estructural, a las defensas que lo sostienen y a las pulsiones que intenta mantener a raya. El objetivo no es destruir el narcisismo, sino abrirlo a la alteridad, permitir que el yo se expanda sin clausurarse, y que la pulsión encuentre formas simbólicas de inscripción.
En este sentido, el trabajo analítico puede ofrecer un espacio donde el narcisismo se torne trófico y no mortífero, donde la investidura del yo no se confunda con el aislamiento, y donde la pulsión se ponga al servicio de la complejización. Se trata de acompañar al sujeto en el pasaje de una economía libidinal centrada en la imagen a una economía deseante orientada al lazo y al deseo. Este recorrido, nunca lineal ni garantizado, constituye el corazón del trabajo clínico y del proyecto ético del psicoanálisis.
Bibliografía
Freud, S. (1914). Introducción del narcisismo. Obras completas, Tomo XIV. Amorrortu Editores.
Freud, S. (1917). Duelo y melancolía. Obras completas, Tomo XIV. Amorrortu Editores.
Freud, S. (1923). El yo y el ello. Obras completas, Tomo XIX. Amorrortu Editores.
Green, A. (1983). Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Buenos Aires: Paidós.
Kancyper, L. (2002). Resentimiento, narcisismo y lazo social. Buenos Aires: Paidós.
Kancyper, L. (2020). El poder de las comparaciones en el muro narcisista. Revista Topía. Recuperado de https://www.topia.com.ar
Kernberg, O. (1975). Trastornos fronterizos y narcisismo patológico. Barcelona: Paidós.
Kohut, H. (1971). Análisis del Self. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Lacan, J. (1949). El estadio del espejo como formador de la función del yo. Escritos, Vol. I. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Temas de Psicoanálisis. (2014). El narcisismo relacional de Freud. Recuperado de https://www.temasdepsicoanalisis.org
Neuro-Class. (s.f.). Narcisismo patológico: una perspectiva del psicoanálisis. Recuperado de https://www.neuro-class.com
Spagnuolo, A. (1999). Acerca del narcisismo. Premio Psiquiatría Dinámica “Dr. Celes Cárcamo”. Disponible en aacademica.org/000-067/952.pdf