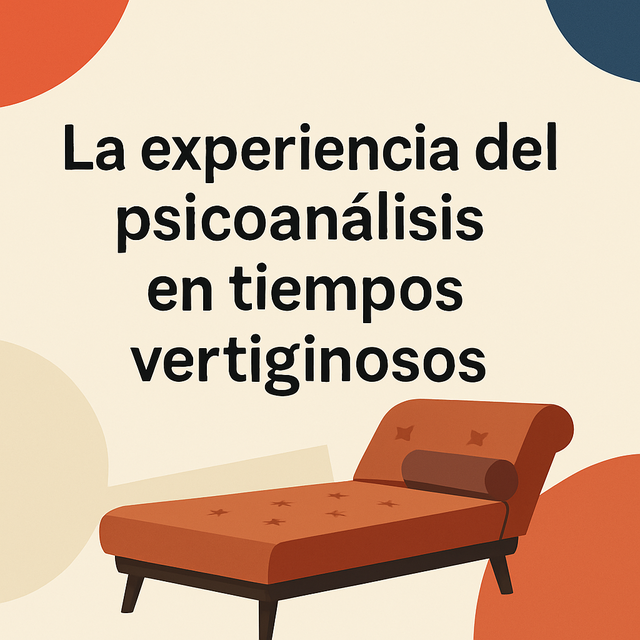La experiencia del psicoanálisis en tiempos vertiginosos.
Por Ileana Fischer
¿Qué es lo vertiginoso?
En 1894 Freud describe al vértigo como una de las manifestaciones posibles de la angustia y es por esto que en esta presentación lo vertiginoso de los tiempos girará más en torno a esta cuestión que a la idea de la velocidad que caracteriza nuestra contemporaneidad. Por ello hablar de la experiencia del psicoanálisis en tiempos vertiginosos es hablar, a mi gusto, de la experiencia del análisis en relación a la angustia.
Algunas notas sobre los tiempos contemporáneos
Algunos pensadores contemporáneos sostienen que vivimos en una sociedad del rendimiento (Han 2022) cuyos sujetos están convocados a rendir. Una sociedad donde la lógica de la positividad del “we can do it” como imperativo provoca por agotamiento un enfermar característico de nuestro tiempo como son las depresiones y toda la gama de perturbaciones del estado del ánimo caracterizadas por el repliegue, aburrimiento, cansancio e inhibiciones. Es frecuente escuchar en consultas el extremo cansancio y desfallecimiento del deseo en los pacientes quienes agotados por perseguir el rendimiento y gestionar el tiempo se repliegan en solitarias existencias en silencio, en sus cuartos durmiendo largas horas, sumergidos en las ofertas del mercado a las que se puede acceder mediante los aparatos de consumo o gadgets (Lacan, 1974) o embriagándose con alguna sustancia que permita construir un limbo fugaz.
Dado que presentaré una viñeta del tratamiento de una adolescente quisiera mencionar que no sólo han aumentado presentaciones del lado del desborde del acto sino también otras más inhibidas en los que nos encontramos con adolescentes que no hablan o hablan poco no como efecto de la resistencia sino como efecto del vacío y de labilidad en el lazo con la palabra. Tienen dificultades para describir emociones y recurrentemente dicen “no sé”, “no puedo”. Es característica la ausencia de pregunta y conflicto ante el estado de ánimo. Entiendo que como analistas somos invitados a tomar cada vez más los indicios del sujeto que se presentan en los silencios, pausas, lenguaje no verbal y tono afectivo.
¿Cómo construir lazo con el otro? ¿Cuál es el estatuto de la palabra para los adolescentes de hoy?
Las subjetividades de nuestro tiempo se enraizan en la cultura del exceso, el aflojamiento en relación a la ley, la hiperestimulación, hipercomunicación, hiperdesarrollo, e hiperconsumo. El empuje a la búsqueda del éxito narcisista y satisfacción inmediata toman forma en un tiempo que impone el “ahora” en un fluir sin pausa (Fischer, 2020) donde todo está dispuesto para que se cree la ilusión de un goce ininterrumpido.
Desde hace años y conforme a los discursos de época se ha instalado en la cultura una tendencia a la desestimación, repudio y negación de todo afecto que distraiga de la felicidad y el éxito y para ello se han creado ofertas varias con las que se intentan taponar los agujeros de la insistencia de lo real.
¿Cómo pensar el tiempo y el espacio del análisis insertado en esta realidad que nos contiene por momentos, nos expulsa en otros y nos atraviesa a todos? ¿Cómo operar como analistas para producir la experiencia de la palabra y de la narración como historización más allá del storytelling de la estrategia de marketing?
En este contexto de hipermodernidad (Lipovetsky, 2004), negación del dolor (Han, 2020), búsqueda de placer inmediato, incremento de la relevancia de la imagen, la caída de metagarantes sociales (Jaroslavsky, 2020), el resquebrajamiento de un sentido de futuro como promesa de cumplimiento de anhelos; el psicoanálisis tiene una oferta subjetivante para hacer: “Vamos, diga cualquier cosa que será maravilloso” (Lacan, p.55). La experiencia del análisis se caracteriza por su relación singular con la palabra como revelación del inconsciente. Y para ello es necesario poner en pausa la prisa.
El psicoanálisis invita a la palabra y así abre el camino al deseo restituyéndole al sujeto la posibilidad del encuentro con su verdad. El psicoanálisis no le ofrecerá un tip o un objeto para taponar la angustia sino que se dejará guiar por ella porque como tenemos por sabido la angustia es el afecto que no engaña.
Algunas notas sobre el tiempo y el psicoanálisis
Podemos rastrear a lo largo de la historia del psicoanálisis diversas maneras en las que la categoría de tiempo es aludida. Freud hizo su aparición en el pensamiento de su época subvirtiendo el modo de pensar al cuerpo de la histeria y así antepuso la escucha a la observación. Inventó una nueva lógica de la causalidad que conocemos como el “retroactivamente” y se alejó del pensamiento lineal para dar paso a lo complejo de las series complementarias.
Freud introdujo al tiempo desde el inicio de su obra. En la Carta 52 (1896) describió las retranscripciones y reordenamientos de las huellas mnémicas ocurridas “de tiempo en tiempo” (p.274). En Sobre iniciación del tratamiento (1913) nos habló del ensayo previo (p. 126) que se corresponde al período de prueba en el análisis, el eje del tiempo para pensar las sesiones y los tiempos necesarios de montaje de la transferencia. En otro lugar nos refirió que hay un tiempo de repetir, otro de recordar y uno de reelaborar. En diversos lugares ubicó el tiempo de sorpresa de la irrupción de un lapsus y de otras delicias de la Psicopatología cotidiana.
La categoría de tiempo se entreteje en cada conceptualización del psicoanálisis. La sexualidad en dos tiempos, el apremio de la vida, el detenimiento del discurso como efecto de la resistencia de la represión, la idea de actualización en la transferencia, lo constante del empuje de la pulsión, el fort-da, la atemporalidad de los procesos inconscientes, los tiempos de la represión, el tiempo de sorpresa del trauma, el análisis terminable e interminable, etc… ¿Se les ocurre algo más? Podríamos seguir ¿verdad? El tiempo y sus dimensiones atraviesan desde el inicio la obra freudiana y la de sus sucesores.
Si articulamos tiempo, experiencia y tarea analítica podríamos decir que el análisis como experiencia en transferencia es una manera que tiene el sujeto de temporalizar: repetir, recordar y reelaborar. Dice Freud (p.18) que el paciente se ve obligado fundado en la compulsión a la repetición “a repetir el material reprimido como experiencia contemporánea en lugar de, cómo lo preferiría el médico, recordarlo como perteneciendo al pasado” . Entonces un psicoanálisis fundado en la convicción del inconsciente permite “darle temporalidad, es decir, redefinir un pasado y un presente” (Etchegoyen, 1986, p. 107). La compulsión a repetir como concepto central teorizado por Freud nos muestra una tendencia a la atemporalización de las experiencias subjetivas en tanto ellas perviven en lo inconsciente y desde allí empujan a la actualización. Esta idea de una temporalidad atemporal propia del inconsciente diferenciada de la lógica del tiempo de la conciencia es lo que le ha permitido a Freud hacer accesible el conocimiento de diversas producciones subjetivas.
Continuar leyendo en la fuente en la cual está publicado originalmente (Revista Digital Psicoanálisis Ayer y Hoy perteneciente a la AEAPG) : SEGUIR ACÁ